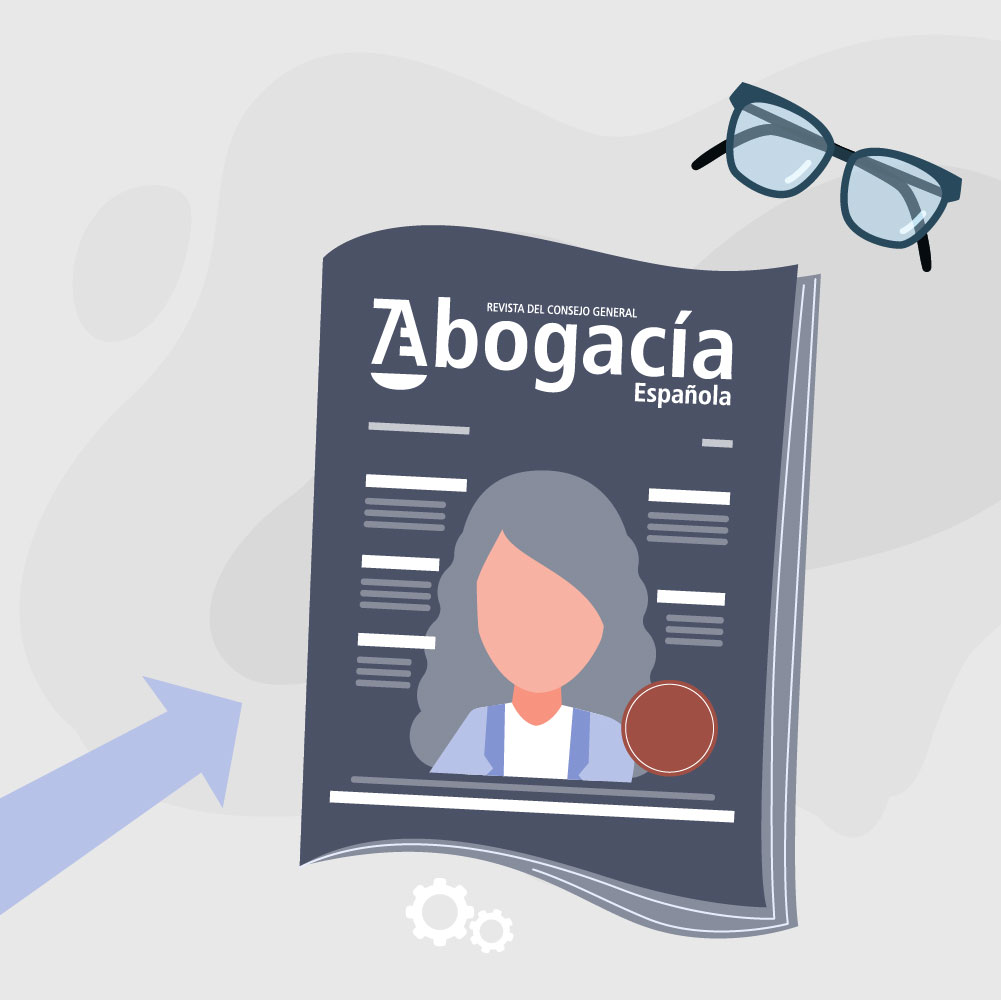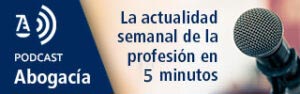04 abril 2024
Abusos en las cláusulas hipotecarias
Por Cristina Vallejo, abogada
 Desde que se dictara la STJUE de 27 de junio de 2000 (caso Océano) el juez nacional tiene la obligación de examinar de oficio la validez de las cláusulas de los contratos concertados con consumidores tan pronto como disponga de los elementos de hecho y de Derecho necesarios para ello. Asimismo, la STJUE de 21 de noviembre de 2002 (caso Cofidis) consideró que la fijación de un límite de tiempo a la facultad reconocida al juez para declarar de oficio la ilegalidad de una cláusula abusiva es contraria a los objetivos de la Directiva 93/13/CEE. Por tanto, en cualquier momento del procedimiento hipotecario puede examinarse de oficio la abusividad de las cláusulas en un contrato suscrito por un consumidor.
Desde que se dictara la STJUE de 27 de junio de 2000 (caso Océano) el juez nacional tiene la obligación de examinar de oficio la validez de las cláusulas de los contratos concertados con consumidores tan pronto como disponga de los elementos de hecho y de Derecho necesarios para ello. Asimismo, la STJUE de 21 de noviembre de 2002 (caso Cofidis) consideró que la fijación de un límite de tiempo a la facultad reconocida al juez para declarar de oficio la ilegalidad de una cláusula abusiva es contraria a los objetivos de la Directiva 93/13/CEE. Por tanto, en cualquier momento del procedimiento hipotecario puede examinarse de oficio la abusividad de las cláusulas en un contrato suscrito por un consumidor.
A partir de 2013, con la reforma introducida por la Ley 1/2013, de 14 de mayo, de medidas para reforzar la protección a los deudores hipotecarios, reestructuración de deuda y alquiler social, se modificó el artículo 695 de la LEC para añadir como motivo de oposición a la ejecución hipotecaria la existencia de cláusulas abusivas que sirvan de fundamento a la ejecución. Esta reforma fue consecuencia directa de la STJUE de 14 de marzo de 2013 (asunto C 415/11, caso Aziz), que resolvía la cuestión prejudicial planteada por el magistrado Jose Mª Fernández Seijo. En este caso, ya no de oficio por el juez, sino directamente por el consumidor, se podrá alegar la nulidad de las cláusulas abusivas en un procedimiento hipotecario. Y no sólo eso, la resolución que resuelva dicha oposición a la ejecución será apelable.
Cláusulas suelo
Todavía tenemos algunos préstamos -pocos- con cláusula suelo. Su nulidad fue declarada por primera vez mediante la Sentencia del Tribunal Supremo de 9 de mayo de 2013. La petición de restitución de las cantidades abonadas indebidamente como consecuencia de la aplicación de la cláusula suelo se realiza al amparo de la Sentencia del TJUE de 21 de diciembre de 2016, que rectificó el pronunciamiento del Tribunal Supremo respecto a este extremo.
La cláusula IRPH, tras las distintas STJUE que van resolviendo cuestiones prejudiciales, es una casuística que todavía está sin resolver, siendo éste un problema de muchísimas familias que no han podido pagar sus hipotecas debido al encarecimiento de las mismas por dicho índice, mientras el Euribor estaba en cifras negativas. La última Sentencia respecto a la materia STJUE de 13 de julio de 2023 indica que, al analizar una hipoteca con IRPH, se debe comprobar si se puso al alcance del consumidor la información suficiente para que éste pudiera evaluar el coste del préstamo y de manera explícita la conveniencia de aplicar un diferencial negativo.
Dicha sentencia, a la vista de las preguntas que sitúan la cuestión de una forma más integradora, e incluyen la Circular 5/1994, parece que debería zanjar la cuestión respecto a la falta de información por las características intrínsecas del índice IRPH.
En palabras del TJUE, apartado 60 de la Sentencia, supone una “investigación jurídica” para el consumidor si no dispone de dos advertencias claras, que el IRPH contiene comisiones (por lo que su préstamo no puede contener otras comisiones ya que estaríamos ante duplicidad) y la necesidad de que para equilibrar dicho índice debe ir acompañado de un diferencial negativo. Sin embargo, el TJUE no afirma que la cláusula no supere el control de transparencia, tampoco dice que sí lo supere, simplemente advierte de que esta cuestión goza de relevancia y debe ser ponderada, lo que hasta ahora no estaba encima de la mesa.
Cláusulas de gastos hipotecarios
Tenemos, por un lado, las sentencia del Tribunal Supremo de 23 de enero de 2019, que parecía resolver la cuestión, fijando doctrina jurisprudencial en el reparto de los gastos tras la nulidad de la cláusula, de forma que (i) los gastos de notaría, escrituras de otorgamiento y modificación del préstamo, serían por mitad; escritura de cancelación de la hipoteca, el pago por el prestatario; y las copias, por quien las solicite; (ii) Los gastos de registro de la propiedad y los derivados de la inscripción de la garantía hipotecaria, al prestamista y los de cancelación, al prestatario; (iii) los gastos de gestoría por mitad y sin referencia a los gastos de tasación.
Después en la STS de 27 de enero de 2021 quedó resuelta la cuestión, rectificando la doctrina de 2019 (o más bien ampliándola) y se fijó doctrina de la siguiente forma: i) los gastos de notaría, escrituras de otorgamiento y modificación del préstamo, serían por mitad; escritura de cancelación de la hipoteca, el pago por el prestatario; y las copias, por quien las solicite; (ii) Los gastos de registro de la propiedad y los derivados de la inscripción de la garantía hipotecaria, al prestamista y los de cancelación, al prestatario; (iii) los gastos de gestoría por mitad y (iv) los gastos de tasación corresponderán al prestamista.
El problema en el reembolso de estos gastos no era tanto saber qué importe nos tienen que reembolsar sino el dies a quo para fijar la prescripción de la acción de reembolso de dichos gastos hipotecarios. A tal fin, tenemos la reciente STJUE de 25 de enero de 2024, que nos habla de la prescripción de la acción de restitución derivada de la nulidad de la cláusula de los gastos hipotecarios.
Desde que la Sección 15ª de la Audiencia Provincial de Barcelona, dictara su primera sentencia de 25 de julio de 2018, diferenciando entre la acción de nulidad de una cláusula de gastos que es imprescriptible y la prescriptibilidad respecto de la acción de restitución de cantidades indebidamente pagadas, los pronunciamientos de las audiencias provinciales han sido muy dispares.
El TJUE, en dicha sentencia de 25 de enero de 2024, se ha remitido a la casuística. Por tanto, para la fijación del inicio del plazo de prescripción habrá que estar a cada caso concreto y a la acreditación del conocimiento que el consumidor tenía de los derechos que le confiere la Directiva 93/13, declarando el TJUE en el apartado 52 de la sentencia que: “En lo tocante a si el conocimiento por el consumidor del carácter abusivo de una cláusula contractual y de los derechos que le confiere la Directiva 93/13 debe adquirirse antes de que empiece a correr el plazo de prescripción de la acción restitutoria o antes de que expire dicho plazo, procede señalar que el requisito, mencionado en el apartado 48 de la presente sentencia, según el cual un plazo de prescripción únicamente puede ser compatible con el principio de efectividad si el consumidor pudo conocer esos derechos antes de que dicho plazo empezase a correr o de que expirase, fue establecido por la jurisprudencia del Tribunal de Justicia a efectos del examen, caso por caso, de la compatibilidad de un plazo de prescripción dado, aplicado con arreglo al Derecho nacional en cuestión, con el principio de efectividad”.
Resulta difícil a priori vaticinar qué resultado va a tener esta STJUE respecto al criterio dispar de las Audiencias Provinciales. De entrada, se plantea la dificultad probatoria de acreditar cuándo el consumidor tuvo conocimiento para que empiece a correr su plazo de prescripción y si el hecho notorio de la fijación jurisprudencial del Tribunal Supremo en fecha 27 de enero de 2021 va a resultar el dies a quo más prudente o no.